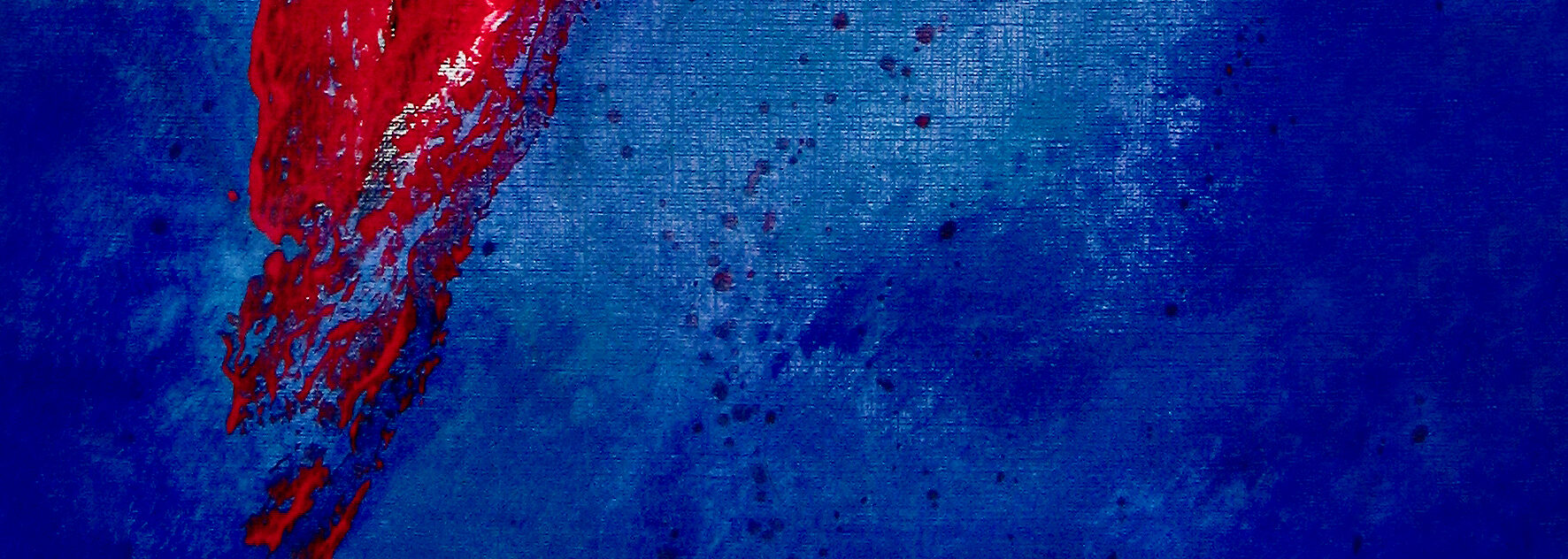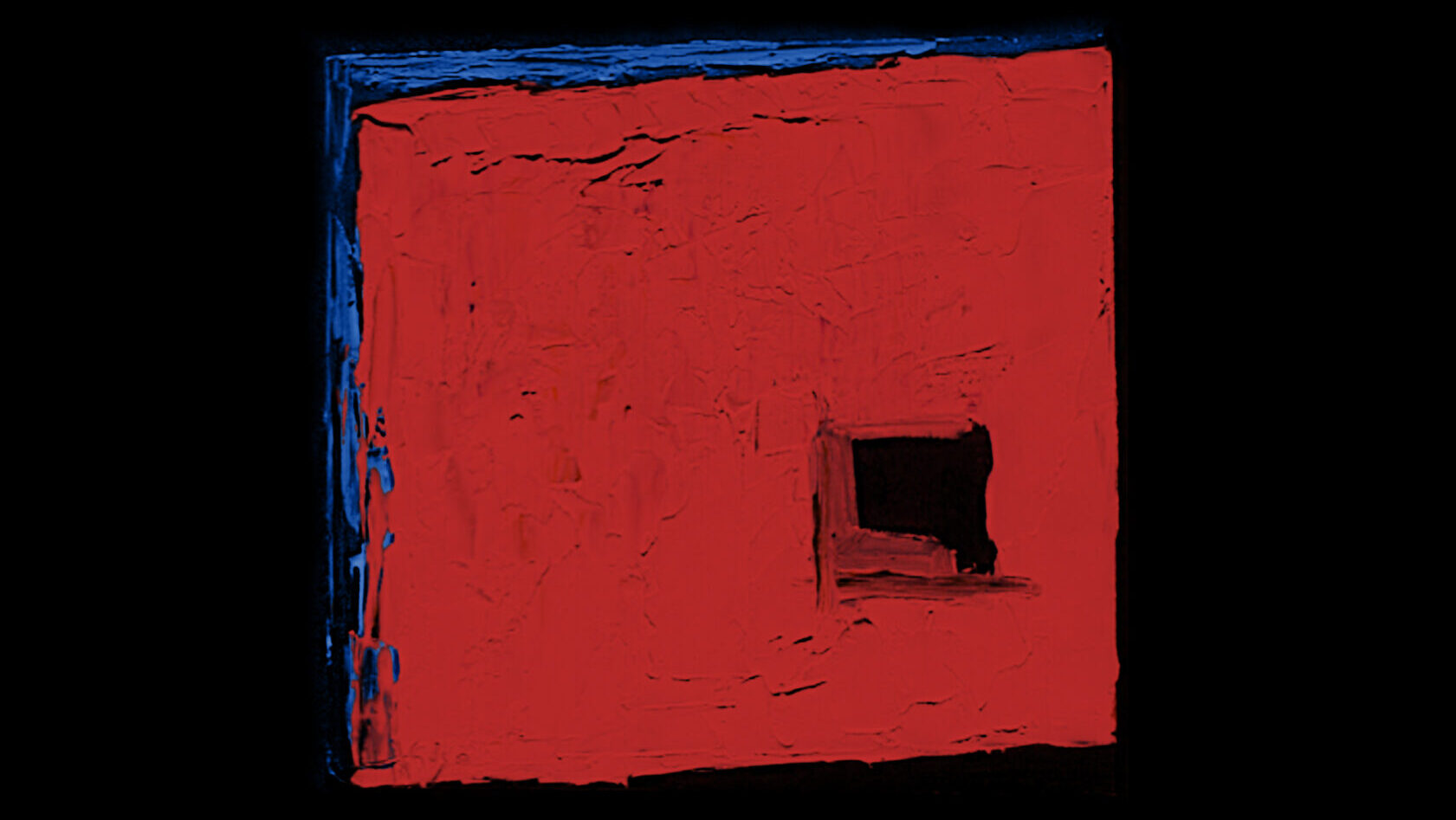Quien conducía la limusina sabía que debía abandonarla antes de que la policía descubriese lo que ocultaba en el maletero. Tenía varias contusiones, ninguna de importancia. La más molesta la sentía en el costado derecho, se había golpeado con el cambio de marchas. También le dolían una rodilla y un tobillo. No tenía tiempo para lamentos. Se liberó del cinturón de seguridad, bajó la ventanilla y se dispuso a salir por ella.
Un chapero, en retirada por la falta de clientes a esas horas en el parque del Oeste, vio el accidente desde lejos. Hacía bastante frío y una escarcha helada lo cubría todo. Era el momento del día en el que la claridad se abre paso y deja atrás la oscuridad encubridora.
El testigo no se acercó a la limusina. Se limitó a llamar al 112 e informar. No tenía ninguna intención de quedarse y que la policía lo interrogase. Desde lejos, y sin acercarse un milímetro, pudo observar que el motor estaba en marcha, las luces encendidas y la ventanilla del conductor bajada. Le pareció ver que alguien salía por ella y se alejaba algo renqueante pero deprisa. Todo esto se lo calló. «Un accidente grave», fue lo único que les dijo antes de colgar el móvil que acababa de sustraer a uno de sus clientes. Le fastidió tener que deshacerse de él, uno de los modelos más caros, pero no podía exponerse a un interrogatorio.
Una dotación del Sámur y una de la Policía municipal llegaron ululando sus sirenas al mismo tiempo. Las silenciaron y bajaron de sus vehículos. Los municipales, a primera vista, dedujeron que la limusina había dado varias vueltas de campana hasta quedar apoyada sobre el costado del copiloto, mostrando su panza. Se encontraba al final de un parterre, a unos cuarenta metros de la calzada. Todos los efectivos presentes descendieron hasta el coche. Un agente municipal, al ver que no había nadie en el vehículo, se dirigió al grupo:
—¿Y el conductor?
El técnico en emergencias sanitarias fue el único que se atrevió a especular:
—Igual era un ladrón y el coche era robao. Iba a toda hostia, ha derrapao y se la ha pegao. El tío ha salío por piernas antes de que llegaseis.
Al municipal no le gustó que el sanitario ejerciera de policía y dijo:
—Parece que no hay nadie. Por mí, podéis iros.
—¿Seguro?
—Mira tú mismo. A ver si lo ves mejor que yo.
Se asomaron por el parabrisas los dos policías y el técnico. Iluminaron el interior con las linternas a conciencia. Allí dentro no se veía a nadie.
Otra dotación de la Policía municipal se orilló a la acera. Hizo aullar la sirena, advirtiendo de su presencia a los compañeros situados más abajo.
El médico, al ver que habían llegado más refuerzos y que ellos ya no eran necesarios en aquel lugar, les anunció a los municipales que se marchaban. En ese preciso instante llegó la grúa que habían pedido a la central. Descendió por el terraplén y se situó en perpendicular al vehículo siniestrado. Engancharon un grueso cable de acero a la manecilla de la puerta del conductor y accionaron el motor para recogerlo. La limusina, tras un breve traqueteo, quedó asentada sobre sus cuatro ruedas. A consecuencia del enérgico movimiento, el maletero se abrió.
Al acercarse el mecánico a cerrarlo, miró en su interior. Dio un respingo. Se giró hacia los municipales que se habían alejado y les gritó:
—¡Aquí! ¡Aquí!
Aquellos lo miraron extrañados. Los sanitarios, que ya se iban, se asomaron por la ventanilla a ver qué eran aquellos gritos. Detuvieron su marcha. El médico se apeó de la ambulancia y se dirigió hacia el vehículo accidentado. El municipal que parecía llevar la voz cantante preguntó en voz alta:
—¿Qué pasa?
El gruista, muy nervioso, no acertaba a decir otra cosa que:
—¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!
El policía se asomó al maletero y pudo ver la razón de la inquietud del mecánico: el cuerpo de una mujer joven yacía en su interior. En posición fetal. Inmóvil. El médico, nada más llegar a su altura, se hizo el interesante:
—Vaya. Así que había alguien.
—Ya ves. Un fiambre, parece.
—Pues si es un fiambre es cosa de Criminalística, no de nosotros.
—Bueno, ya que estás aquí, tú mira a ver.
—Eso iba a hacer, qué te creías.
El médico se asomó al maletero y observó su inesperado contenido. Lo primero que hizo fue tantear el pulso de la yugular. Débil, pero tenía pulso. Estaba viva. Comprobó también su iris. Definitivamente, viva. Parecía sedada más que dormida, pues no respondía a los estímulos que le daba en forma de cachetes. Observó que tenía un gran moratón en la frente y un hematoma detrás de la oreja derecha; especuló que seguramente había perdido el conocimiento por el choque. No apreció más heridas a simple vista.
Llamó a sus compañeros y les pidió que bajasen la camilla. Le aplicaron oxígeno, le pusieron un collarín por precaución y la metieron en la ambulancia con destino al cercano Hospital Clínico.
Un coche patrulla de la Policía nacional, más otro vehículo camuflado, con un subinspector y un oficial, estacionaron junto al vehículo de la Policía municipal. Se acercaron a la pareja de guardias que estaba custodiando el siniestro. Se habían refugiado en su vehículo y encendido la calefacción, esa mañana de febrero estaba siendo muy fría. Uno de ellos nada más ver a los investigadores se bajó y les dijo, quejumbroso:
—Ya era hora. Hace casi una hora que acabé mi turno y seguimos aquí todavía. De custodia.
Uno de los agentes del coche camuflado respondió, displicente:
—A mí qué me cuentas. Nos acaban de llamar.
—Ahí abajo lo tenéis. No hay nadie. El conductor se las piró. No es de extrañar, llevando el paquete que llevaba. Una chica, parecía muerta, pero no. Afortunadamente. En el maletero la tenía.
El subinspector Aranda, el de mayor rango de los investigadores, le preguntó si la chica estaba atada. El municipal le respondió que no, que estaba sin ataduras pero sin sentido, como muerta. El subinspector quiso saber más:
—Se la han llevado los del Sámur, supongo.
—Efectivamente. Hace un buen rato. Al Clínico, me dijeron.
El detective bajó por el prado hasta donde se encontraba la limusina negra. Observó la matrícula de color azul con los números y letras en blanco. La fotografió con su móvil y la envió a la comisaría con la indicación de que averiguaran, en la compañía de limusinas propietaria de esa matrícula, quién estuvo asignado a ese vehículo en el turno de la pasada noche.
El subinspector se dirigió al gruista en tono autoritario:
—Usted, lleve el coche siniestrado al depósito municipal de la avenida Valladolid. No toque nada. Simplemente lo lleva y lo baja. Ni se le ocurra abrirlo.
—Vale, jefe.
—Mandaremos a los ITO para allá, que hagan una inspección a fondo. Andando. Váyase ya.
Azuzó a su ayudante para que regresara al coche.
—Venga, Ibáñez. Nos vamos a comisaría. Aquí no hacemos nada.
—¿No deberíamos ir al hospital? Igual la chica ya se despertó y nos podrá decir quién la metió en el maletero.
El subinspector Aranda se quedó mirando a su ayudante con desdeño. Tenía razón. Lo lógico era pasarse primero por el hospital, pero antes muerto que obedecer a un subordinado. No respondió. Se puso al volante y se dirigió hacia la comisaría. En su estúpida mediocridad primaba la autoridad que le otorgaba un rango superior. Vencer antes que convencer. El joven oficial se encogió de hombros y calló.
El subinspector Aranda cambió su tono despótico habitual por otro mucho más dócil en cuanto tuvo que reportar a su jefe inmediato, el inspector Ignacio Cuevas, quien nada más verlos entrar les preguntó:
—¿Qué era lo del parque?
—Una chica en un maletero. Se la han llevado al Clínico. Está sin conocimiento, pero viva. El conductor, posiblemente un taxista de esos de Uber o Cabify, no aparece. Se ha esfumado. Lo estamos buscando.
—¿Venís del hospital entonces?
—No. Pensábamos ir ahora. Antes quería reportarte.
—Pues no me estás reportando mucho, Aranda. Mejor os vais a hablar con la chica a ver qué le han hecho. Parece un secuestro abortado por un inoportuno accidente.
Encontraron a la chica recostada. A pesar de su cara de aturdimiento les resultó muy atractiva: rostro bello y sereno, grandes ojos verdes muy claros, casi transparentes, enmarcados por unas cejas apenas depiladas, y unos asombrosos labios acolchados, en ese momento algo exangües. Una media melena de color caoba y lacia colgaba sobre los hombros. Estaba despierta pero desorientada, hablaba con una enfermera que le comprobaba las constantes. No tenía fiebre, el pulso y la oxigenación eran buenas, la presión arterial, normal. La chica le estaba diciendo que únicamente tenía un fuerte dolor de cabeza y que no recordaba nada de lo sucedido. La enfermera la tranquilizó:
—Ahora te harán un TAC, no te preocupes.
La joven miró con curiosidad a aquellos dos individuos que irrumpieron decididos en el box de urgencias que le habían asignado, como si estuviesen en un concurso de policías mostrando las placas en alto. Sus ojos pasaron de los distintivos policiales a la enfermera, y conformaron una mirada de clemencia que la sanitaria captó al instante para reaccionar e increpar a los intrusos:
—¿Qué hacen aquí? Aquí no se puede estar.
El detective de mayor rango la interpeló:
—Como puede ver, somos policías, el subinspector Aranda y el oficial Ibáñez. Necesitamos hablar con la señorita. Lo antes posible.
—La paciente necesita descansar. Está agotada, desorientada y además tiene un fuerte dolor de cabeza.
—Solo será un instante. Necesitamos saber su nombre y qué le ha pasado.
—Tendrán que solicitar permiso al doctor Aguado para hablar con ella.
La enfermera se alejó de la cama y corrió la cortina que separaba los lechos, dando a entender que se había cerrado una imaginaria puerta. Ibáñez descorrió la cortina y le hizo una foto a la chica con el móvil. La volvió a correr antes de que la enfermera dijera algo. Su jefe ni se inmutó, simplemente le dijo:
—Ibáñez, hay que encontrar a ese doctor Aguado. Yo no me voy de aquí sin averiguar qué le pasó a la chica.
—En admisiones igual saben dónde encontrarlo.
Por toda respuesta, el subinspector Aranda lanzó un gruñido.
Tras las cortinas, la joven accidentada se abrazó a Morfeo y se durmió profundamente. Al dios de los sueños le gustó tanto el abrazo que ya no la soltó. A las dos horas, la chica del maletero moría como consecuencia de una hemorragia masiva repentina. La posterior autopsia determinaría que fue a causa de los fuertes golpes recibidos en su cabeza: le provocaron una hemorragia interna lenta y letal.
A los policías no les dio tiempo de averiguar quién era aquella chica y qué le había sucedido. Cuando, por fin, el doctor Aguado los recibió, la joven había entrado en coma profundo. Al llegar a la comisaría para informar a su jefe, recibieron la llamada del hospital con la trágica noticia. Les tocaría volver con una orden del juez, tomar huellas, ADN y más fotografías; todo con el objetivo de averiguar quién era.
Aranda se quejó en alto:
—Adiós al fin de semana.
Ibáñez, una vez más, calló.